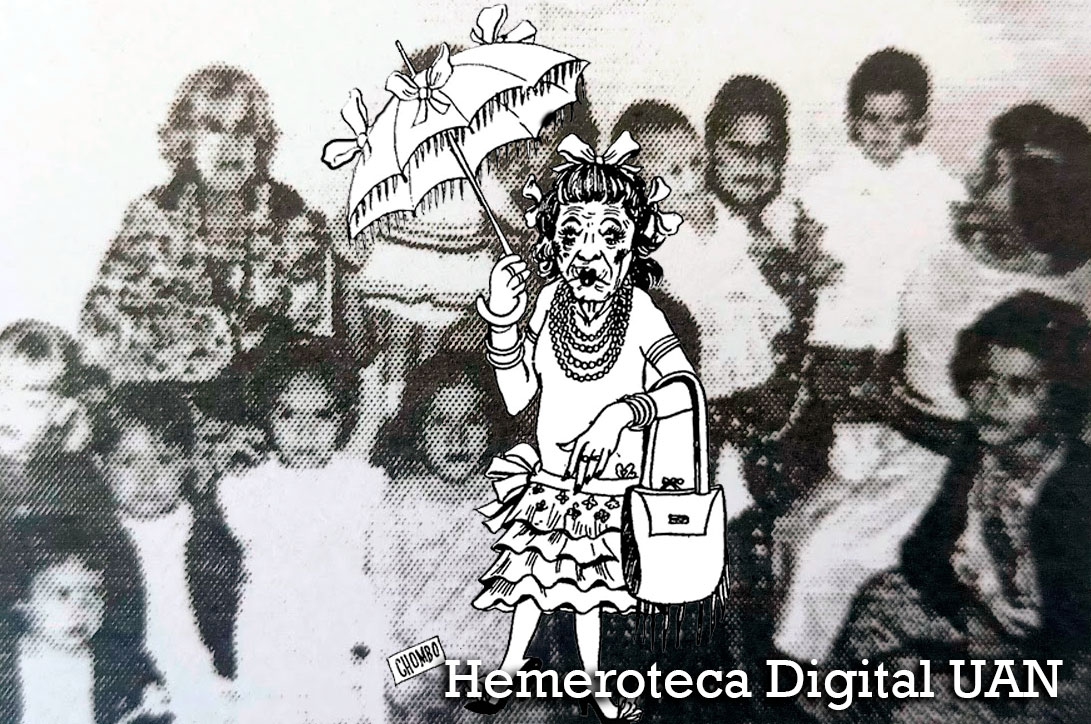«Se dice que los indios solían tener una rica mina de oro. Las leyendas nos cuentan cómo traían grandes cantidades de oro, en polvo y pepitas, a Tepic, y lo vendían por una canción a los mercaderes españoles; pero nunca se dejaron persuadir para revelar el secreto de la ubicación de la mina. Los hombres que los seguían furtivamente eran guiados a través de pasajes rocosos y cañones, y luego eran evadidos, sin haber aprendido nada más que antes».
Existe una leyenda sobre estos indígenas y su oro, y puede ser de interés repetirla aquí. Se llama «La Balanza Mágica y el Maíz del Padre», y es la siguiente:
Hace unos cien años en Tepic vivía un pobre español de origen mexicano, quien reflexionaba mucho sobre su pobreza y estaba muy descontento e infeliz. En algún momento, la familia de este hombre había sido prominente y adinerada, pero antes de que él naciera, la riqueza se había desvanecido, y él sentía que el destino había sido cruel con él. Era orgulloso y resentía las circunstancias que lo obligaban a trabajar como un siervo, como un simple peón. Su hogar era una choza y su comida, la más humilde y pobre. Siempre trabajaba y trabajaba. Solo en el día de fiesta de algún buen santo tenía tiempo para descansar y relajarse. «¡Bah! ¿Descanso? Eso no era descanso.» Estos eran los pensamientos que constantemente llenaban su mente y lo hacían infeliz. Estaba absorto en ellos una mañana mientras deambulaba por la calle que bordea la plaza de Tepic al sur, donde había muchas tiendas en cuyas vitrinas se exhibían las cosas buenas de la vida que anhelaba. Se detuvo frente a la ventana de un joyero para admirar los bonitos adornos: anillos, cadenas y piedras preciosas. Finalmente, sus ojos se posaron en una balanza como las que usaban los joyeros para pesar el oro. Era una balanza muy corriente, y había visto otras similares cien veces antes, pero por alguna razón inexplicable, esta le atrajo y fascinó.
Durante un buen rato se quedó parado mirando la balanza. Observó cada uno de sus contornos. Contó los pequeños pesos apilados a su lado. Ante los ojos de su imaginación crecieron montones de oro que en años futuros serían equilibrados sobre el delicado instrumento, oro que compraría cualquier cosa: casas elegantes, ropa fina, todas las cosas que anhelaba. De repente, un espíritu susurró en su oído que si pudiera hacerse con la balanza, todo el oro que estaba destinado a pesar durante su existencia sería suyo. Mientras se alejaba de la ventana del joyero y se apresuraba a su trabajo, su cerebro daba vueltas con ese pensamiento; y durante todo el día mientras trabajaba, la balanza seguía apareciendo en su visión, y a su alrededor había montones de oro, oro que era suyo. Olvidó su pobreza y el presente. Su imaginación lo llevó a un futuro de riqueza y lujo.
Nació una ambición en José, una ambición de poseer la balanza. Juró que con la ayuda de su santo patrón ganaría el dinero para comprarla. Trabajaría más duro de lo que había trabajado en toda su vida. Una de las posesiones más valiosas que un hombre puede tener es una ambición honesta, algo en el futuro por alcanzar. La nueva ambición de José, por irracional que pareciera, le trajo energía, esperanza y una nueva perspectiva de la vida. Desplazó las antiguas reflexiones que estaban consumiendo su alma. Por primera vez en su memoria, sintió la emoción de una existencia esperanzada y feliz.
En su camino de regreso a casa por la tarde, se detuvo nuevamente ante la ventana de la tienda de la plaza para deleitar sus ojos con la balanza deseada, y el deseo de manejarla y acariciarla, y llamarla suya, creció fuerte en él. Cuando llegó a casa esa noche, le dijo a su esposa: «Buena esposa, vi una balanza de joyero en una ventana mientras iba a trabajar esta mañana, y al volver a casa esta noche la vi de nuevo, y me ha cautivado. Debo comprarla y tenerla para mí».
«Pero, esposo, ¿qué harías con una balanza de joyero?» preguntó ella. «Es una idea muy tonta la que tienes en la cabeza. Sería solo un juguete para ti, y no eres un niño para tener juguetes. No tenemos el dinero para comprarla. Necesitamos todo lo que ganas para el pan».
«No sé, esposa, qué haría con ella», admitió él, «pero me ha hechizado. Nunca seré feliz hasta que sea mía. Algo me dice que posee un encanto mágico para hacer mi fortuna».
Día tras día, José pasaba y repasaba la ventana de la tienda y se detenía a mirar la balanza. Cada vez más, su fascinación crecía. Ahora solo tenía un objetivo en la vida: poseer la balanza. Ahorró poco a poco, moneda a moneda, y gradualmente sus ahorros crecieron. Fue difícil, ya que sus salarios eran bajos. Se negó las necesidades más simples de la vida, se privó de alimentos; pero estaba feliz, porque las monedas que ahorraba aumentaban en número. Todos los días contaba y se regocijaba en su pequeña reserva, y todo el tiempo temía que por la mañana o por la tarde la ventana estuviera vacía; y cada vez que veía su preciada balanza aún allí, su corazón saltaba de alegría.
Semanas y meses pasaron, y finalmente llegó el día fatídico en que tuvo suficiente dinero para su propósito. Fue el momento más feliz de su vida cuando entró audazmente en la tienda del joyero y orgullosamente se llevó el codiciado premio. Finalmente con la balanza en su posesión, José buscó al propietario de una pequeña tienda vacía no muy lejos de allí, y le dijo:
«Señor, quiero alquilar su tienda. No tengo dinero para pagar el alquiler, pero esta balanza mágica me hará ganar dinero, si solo tengo un lugar para guardarla, y luego podré pagarle».
«¿Con qué vas a surtir tu tienda, José?» preguntó el propietario, que conocía bien a José.
«No tengo nada, señor, para surtirla, excepto esta balanza, y no necesito nada más, porque la balanza está encantada y me traerá mucho dinero»
«Bien, José, como la tienda está vacía, puedes entrar con tu balanza, para mantener alejadas a las ratas hasta que encuentre un inquilino».
Así que José instaló su balanza en la tienda. Cada mañana, antes de ir a trabajar, y cada noche al regresar, pasaba una hora con su balanza. Había adquirido el hábito de ahorrar dinero. Gradualmente, se acumuló otra cantidad de monedas pequeñas, y las tenía consigo una noche mientras estaba en su tienda admirando la balanza, cuando entró un indio.
«¿Compras oro, señor?» preguntó el indio.
«Sí, señor», respondió José, aunque no sabía por qué respondía así, porque tenía tan poco dinero.
El indio ofreció un poco de polvo amarillo. José lo pesó en la balanza y le dio al indio todo lo que tenía a cambio.
Al día siguiente vendió el polvo a un gran beneficio, y a partir de entonces ya no volvió a trabajar, sino que se sentó junto a su balanza y esperó a que los indios vinieran con polvo de oro. Todos los días llegaban, y José, comprando y vendiendo, poco a poco se enriqueció. Ahora vivía en una casa elegante, comía la mejor comida, se adornaba a sí mismo y a su esposa con buena ropa y joyas; disfrutaba de todas las cosas, de hecho, que tanto envidiaba a otros poseer en los días de su pobreza, y al igual que los humanos, miraba con desprecio a sus antiguos compañeros peones.
Pero con la riqueza llegó la codicia y la insatisfacción ampliadas. Como la mayoría de los hombres ricos, José quería ser aún más rico. «Ahora,» decía, «si pudiera encontrar el lugar donde los indios extraen el oro, podría obtenerlo todo para mí»; e hizo todo lo posible por inducirlos a revelarle su secreto, pero no quisieron.
Entonces, José pensó en un buen padre que podría ayudarlo, y fue al buen padre con su plan. El padre debía ser amable con los indios y ganarse su confianza, como solo un padre puede hacerlo, y como su confesor paternal acompañarlos a sus minas y descubrir el secreto de dónde estaba escondido el oro. Después de lograr esto, José y el padre reunirían grandes cantidades de oro y serían más ricos que cualquier otro en la tierra.
El buen padre pensó que era un plan muy bueno y de inmediato se propuso ganarse la simpatía de los indios. Se ganó bien su confianza, pero la cosa que más deseaba saber, no se lo dirían. Durante mucho tiempo fueron sordos a sus ruegos para que los llevara a las montañas. Les dijo cuánto los amaba y cuán solo estaba sin ellos, y cuán desagradable era de su parte dejarlo atrás cuando iban a sus excavaciones.
Todo esto tuvo su efecto con el tiempo en los indios, y un día, mientras se preparaban para un viaje, invitaron al padre a ir con ellos, pero requerían que se le vendara los ojos para que ni siquiera él supiera el sendero que recorrían. Este requisito no era agradable para el buen padre, pero tenía un plan. Llenó sus bolsillos de maíz y, mientras cabalgaba en su burro, soltaba un grano cada pocos pasos. «Dios ha hecho esta tierra fértil», se dijo a sí mismo, «y el maíz crecerá, y en pocas semanas podré seguir el camino por las hojas verdes».
Cuando llegaron al final de su viaje, que fue mucho más corto de lo que había esperado, los ojos del padre fueron destapados y ¡oh! ¡estaba junto a un arroyo en un cañón, y ¡el lecho del arroyo estaba amarillo! ¡Ante él yacía una masa de oro brillante y reluciente que se podía recoger a puñados! Los indios permitieron al buen padre deleitar sus ojos y le entregaron varias pepitas finas. Estaban en una parte de las montañas donde el padre nunca había estado antes. No había un punto de referencia que pudiera reconocer, pero mientras volvía, con los ojos vendados, sobre el burro después de varios días de estancia en el cañón, se golpeó figurativamente la espalda, satisfecho por la forma en que había burlado a los indios simples y sin sofisticación con su sencillo truco del maíz. ¡Oh, sí! el maíz lo llevaría allí y luego recogería todas esas riquezas para sí mismo, y para José también, si no podía deshacerse de José.
Finalmente llegaron a la casa del padre en Tepic, y cuando se le quitaron las vendas de los ojos, hubo una sorpresa. Un indio le entregó una bolsa y dijo:
«Buen padre, aquí está el maíz que perdiste de tu bolsillo mientras viajabas. Lo recogí cuidadosamente para ti, y está todo aquí».
Un día no mucho después del regreso del padre, se vio a José siguiendo furtivamente a los indios hacia las montañas. Si encontró el arroyo de oro o no, nunca se supo. No regresó.
Wallace, D. Beyond the mexican sierras, p.114. 1910. Chicago, A. C. McClurg.
Traducido por Ulises Castrejón Murillo. Hemeroteca Digital UAN.
Ilustración: Rouyl, L. H.